
Estampas por Castelao ¡Todo pol-a Patria a relixión e a familia!
«Cada alemán que permanezca vivo matará a mujeres, niños y ancianos. Los alemanes (nazis) muertos son inofensivos. Por lo tanto, al matar a uno estoy salvando vidas.»
Liudmila Pavlichenko, francotiradora
Anselmo no soportaba subir la cuesta del barrio de San Juan y encontrar la chaqueta del falangista Romero colgada en la puerta de su casa junto a la batería militar, tenía instrucciones del hombre de entrar en silencio, ir directo a la cocina a comer y luego meterse en su habitación de la azotea, desde allí escuchaba los gritos de Asunción, su madre, que sufría la violación casi diaria del requeté.
El fascista no concebía el sexo sin daño y dolor, le pegaba, le hacía todo tipo de aberraciones ante el asombro del niño que se tapaba los oídos para no escuchar los gritos, el sonido constante de los golpes, de los insultos innombrables.
Aquello sucedía un día si y otro también desde que se llevaron a su padre la noche del 25 de agosto del 36, lo detuvieron junto al resto de compañeros de la Sociedad Obrera de San José, posiblemente los tiraron esa madrugada a la Sima de Jinámar o a los pozos del Conde de la Vega Grande en la finca de La Noria.
A los pocos días del asesinato Romero se presentó en su casa borracho y muy violento, obligando, pistola en mano, a la mujer a mantener relaciones sexuales no consentidas; a ella no le quedaba más remedio que aceptar o también se la llevarían para siempre y dejaría al chiquillo solo y sin amparo.
Memo, como lo conocían en el barrio, estaba roto, ni siquiera podía concentrarse en la escuelita de don Ramón junto a la Casa del Niño de Zarate, solo pensaba en aquellos abusos, odiaba a muerte a Romero, soñaba con él, no se lo quitaba de su infantil cabeza.
Por eso ese día de septiembre del año del golpe de estado no pudo más, escuchaba los alaridos de dolor de su madre tras la puerta cerrada, entonces en un impulso de niño de doce años se fue a la cocina y agarró el cuchillo que usaban para matar las gallinas, entró en la habitación en silencio y vio al falange de pie y su madre a cuatro patas, se lanzó sobre Romero y le cortó la yugular.
El fascista no pudo gritar ni pedir auxilio, solo un sonido gutural como el de un cerdo en un matadero, entre un torrente de sangre que salía a chorros de su cuello y caía sobre las nalgas y espalda de Asunción:
-¿Qué hacemos ahora?- dijo llorando su madre cuando Romero dio su último suspiro antes de la muerte.
Memo, sin decir nada empezó a descuartizarlo como había aprendido con su padre en el matadero de Arenales, le cortó las extremidades, luego su madre le ayudó y lo enterraron juntos en el patio junto a la vieja higuera plantada por los abuelos.



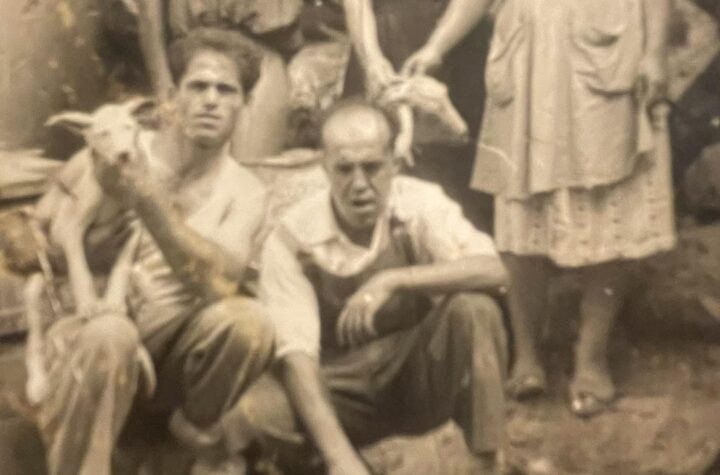
Más historias
Lola en su laberinto
Silencio de padre
Recortada