
Castuera, 1940. Misa por los Caídos. Fuente: badajozylaguerraincivil.blogspot.com
«Eran como demonios con Rosario, allí no escapaba ninguno de los chiquillos de pasar por sus manos, solo se libraban los que tenían el pelo rubio, que eran vendidos enseguida a familias de clase alta, el resto teníamos que aguantar la guarradas de aquellos psicópatas».
Santiago Pérez López
Don Cayetano, como lo conocían en el barrio de San Roque, tenía por costumbre llevar los sábados por la mañana caramelos de nata y pequeños pasteles de la dulcería Curbelo de San Juan a la Casa del Niño, las monjas lo esperaban con un chocolate caliente preparado desde las seis de la mañana, el viejo sacerdote gozaba rodeado de chiquillos.
Sentado en una mecedora de madera ponía sobre sus rodillas algún huérfano de asesinado por el franquismo, pidiendo que le rezara en bajita voz al oído algún Padrenuestro, un Ave María y hasta algún Credo, el párroco se ponía muy colorado, respirando aceleradamente, rascándose la sotana a la altura de su sexo:
-Los niños tienen que ir siempre con pantalón cortito, así lo manda la divinidad, por la gloria eterna de nuestro señor Jesucristo- decía con los ojos cerrados, como si hubiera entrado en una especie de trance.
Aquellos pobres desamparados, que en su mayoría habían presenciado las brutales detenciones de sus padres en cada rincón de la isla, incluso las violaciones grupales de sus madres por la degenerada soldadesca de Falange, tenían miedo de quedarse a solas con el arrugado clérigo, sus manos le apestaban cuando les tocaba la cara, intentando acariciar sus mejillas o meterlas entre sus cabelleras. Era un olor mezcla de orines y excrementos, como si tuviera siempre los dedos en algún lugar innombrable.
Cayetano Manrique, pertenecía a una familia isleña de la clase alta, descendiente directa de los castellanos que habían masacrado a la población indígena tras la llamada «Conquista de Canarias», había estudiado desde muy joven en un seminario de Valladolid, donde lo mandaron sus padres, cuando lo intentaron asesinar por abusar de un menor sordomudo en el barrio de Tafira Baja.
El padre del niño le intentó cortar el cuello con una hoz, escapando gracias a la pronta intervención de varios de los criados de su bisabuelo, que sometieron al jornalero indignado, entregándolo a la Guardia Civil, que se lo llevó detenido tras darle una paliza junto a la bodega de los Marteles, entre las fincas de vides del barrio de Los Hoyos, muy cerca de la Caldera de Bandama.
El sacerdote nunca participaba en las «juergas» de los curas de Vegueta, que venían al orfanato de madrugada tras sus borracheras de fin de semana en el bar Alemán de la calle Triana, se cuidaba mucho de que lo vieran abusando de los chiquillos, como hacían habitualmente sus colegas, seminaristas jóvenes, de los que ayudaban en las misas de la Catedral y el Obispado.
Cayetano prefería la soledad, dar regalos a niños con hambre, seducirlos poco a poco, engatusarlos en los cuartos oscuros del viejo recinto del Paseo de San José, cuidadoso como era, podía ser muy cruel si alguno de sus pupilos se negaba a sus deseos más libidinosos, pegaba coscorrones, tiraba de las orejas hasta despegarlas, obsesionado, despechado, con la cobertura de las religiosas, seguía viniendo una y otra vez, hasta conseguir su siniestro objetivo.



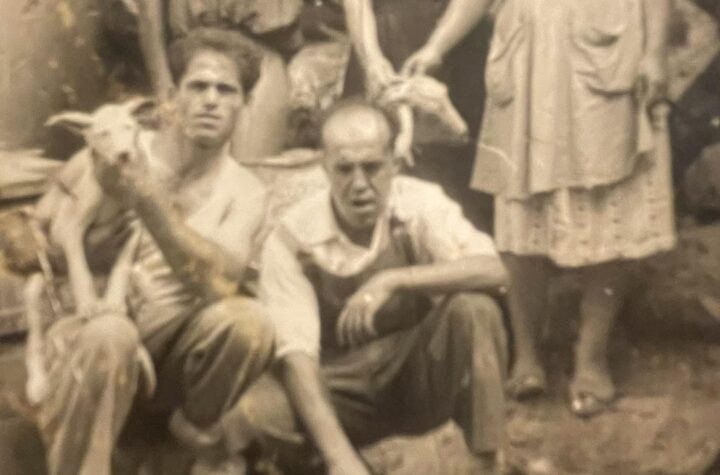
Más historias
Lola en su laberinto
Silencio de padre
Recortada