
The Water Babies, de la fotógrafa y artista inglesa, Zena Holloway
«Dime tú, mar, ahora ¿a qué naranja he de tender mi frente? ¿Debo arrancar de cuajo tus arenas, golpear tus rumores, escupir tus espumas, matar tus olas de gallina de oro que sólo ponen huevos de esperanza? La paz te he suplicado y me la niegas, mi ternura te ofrezco y no la quieres. Pero algo he de pedirte todavía: que no hagas naufragar a mi palabra ni apagar el amor que la mantiene».
Pedro García Cabrera
Una manada de ballenas timón observaba atónita a los cientos de hombres flotando frente a la costa de la Playa de La Laja, los sacos donde los tiraban atados de pies y manos desde La Marfea se rompían por el oleaje, quedando muchos a los tres días hinchados sobre el tenue mar, a veces sereno y quieto como un lago inalterable.
Los cetáceos más viejos, posiblemente alguna hembra protectora de sus crías, se les acercaban y los tocaban con el hocico, los humanos no tenían vida, estaban a la deriva en un océano infinito, arrastrados por la corriente hacia el barrio pesquero de San Cristóbal, cerca del corazón colonial de Las Palmas de Gran Canaria.
Entre los cuerpos flotantes había muchachos muy jóvenes, casi chiquillos que parecían formar una especie de coreografía a la tristeza, boca abajo o boca arriba, parecían o mirar al fondo profundo o al cielo azul, los zifios no entendían aquel comportamiento, pero sabían que no era nada bueno, que allí había algo extraño, ya que aquellos seres de dos patas que eran capaces de navegar sin mojarse, no podían estar allí muertos sin que se produjera ningún naufragio.
Desde tierra Aitor y su hijo Iñaki de nueve años, les gustaba observar desde la playa de Triana a los enormes mamíferos marinos, los iban anotando en una libreta, donde los dibujaban y les iban poniendo sus nombres, incluso en los que lograban identificar hasta su denominación científica: rorcuales (Balaenoptera physalus), la jorobada (Megaptera novaeangliae), también conocida por yubarta, los cachalotes (Physeter macrocephalus), que se lanzaban de cabeza hacia la profundidad en busca de calamares gigantes, hasta un día lograron ver en la lejanía con los viejos prismáticos del abuelo, el médico vasco Ramón Usabiaga, una ballena azul (Balaenoptera musculus) con su hijo bajo el vientre gigantesco.
Era tan grande que expulsaba el agua a una altura imposible de explicar, protegía al ballenato de rorcual azulado, como una madre humana que abraza sin manos a lo que más quiere en el mundo.
Tanta belleza se truncaba cuando observaban los cuerpos de aquellos desgraciados, también algunas mujeres que parecían levitar sobre el líquido elemento, decenas, algunos con trajes de enfermero, uniformes militares o de la propia Guardia Civil, el vestuario tan fácil de reconocer de los jornaleros, veían a los delfines curiosos nadando entre ellos, parecía la comitiva de un entierro marino camino de la nada, cuerpos inertes, caras blancas, manos abiertas, piernas colgando de una superficie que parecía acariciarlos, mimarlos dulcemente hacia un destino desconocido.



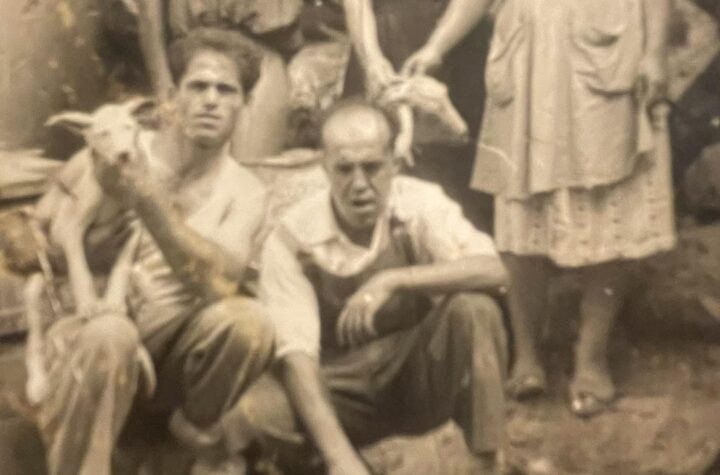
Más historias
Lola en su laberinto
Silencio de padre
Recortada