
Holger Hollemann / picture-alliance / dpa / AP Images / Gtres
«Nuestro gánigo se ha roto y bebemos,
en el cántaro salobre de otra tierra,
sin saber que mil años de ausencia y de silencio,
nos alejan de nosotros y lo nuestro…»
Rogelio Botanz
La entrada de la caverna estaba a una altura considerable, unos veinte metros del fondo del barranco de Tirajana, oculta tras un espeso bosque de palmeras canarias, a varios kilómetros de la necrópolis de Arteara, por lo que había que tener ciertas habilidades en la técnica de la escalada para su acceso.
Para Víctor Galván y su amigo Rodolfo Santiago, se había agotado la posibilidad de salir por mar de la isla, estuvieron cinco horas ocultos dentro de un cardón centenario en el barranco de Tauro, pero el barco nunca llegó a la hora fijada, era el mismo que tenía que recoger en el otro extremo de la isla al diputado comunista, Eduardo Suárez, junto al delegado gubernativo, el farmacéutico agaetense, Fernando Egea, ambos acompañados por sus respectivas esposas, la más joven embarazada de casi ocho meses; y que sufrieron varios días después de su captura el fusilamiento inmediato de sus maridos.
Allí estuvieron los dos jóvenes ocultos viendo transitar los grupos de falangistas que como perros rabiosos buscaban a toda persona afín a la República para torturarla y asesinarla.
Por ese retraso de aquel buque invisible que jamás llegó decidieron marchar de noche hacia el inmenso barranco que atraviesa la isla de Gran Canaria desde Tejeda a las Dunas de Maspalomas, Galván conocía la zona y el lugar exacto de esa cueva a la que una vez subió de niño con su abuelo Cho Pedro Farías en busca de una cabra que decidió parir en su interior.
Los dos muchachos sabían que en su inmensidad había agua de un manantial que se filtraba desde las profundidades de la tierra, que con los casi veinte kilos de gofio que llevaban en un saco podrían sobrevivir unos meses.
Escalaron media hora jugándose la vida por no estar asegurados con cuerdas, sudando como patos y con las manos destrozadas llegaron a la boca sobre las tres de la tarde de aquel viernes de agosto de 1936, ambos sabían que los fascistas ya estaban matando a miles de compañeros en todo el territorio insular, sentándose aliviados en la entrada, donde se escuchaba el goteo del agua con una especie de eco que generaba un sonido tranquilizador, relajante, el de saberse al menos por unas semanas a salvo del genocidio.
Tras un buen rato de descanso se decidieron a explorarla, era una cueva muy grande, encontraron piezas de cerámica en las repisas de las paredes, inscripciones en una lengua desconocida que vino del norte de África hacia más de 3.000 años, hasta que llegaron a un agujero de menos de medio metro, por donde solo cabían cuerpos delgados como los de ellos, se introdujeron y reptando durante casi una hora llegaron a un lugar inmenso, por donde entraba luz natural desde una grieta del techo por la que se veían los últimos rayos del sol del atardecer.
Entonces comenzaron a ver los restos humanos, cientos de todos los tamaños, algunos momificados, colocados con cariño sobre piedras grandes, en su mayoría pegados a los enormes muros de más de siete metros de altura, hasta el techo oscuro también con grabados jeroglíficos, formando una especie de cúpula natural con estalactitas, musgo y mucha humedad.



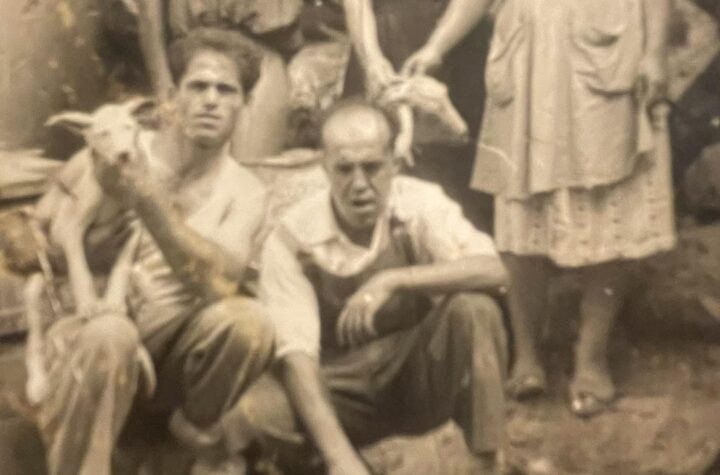
Más historias
Lola en su laberinto
Silencio de padre
Recortada