
Grabado de una ejecución en la hoguera (Fuente: Lo que Somos)
«Las brujas escuchan los secretos de la Tierra, trabajan en armonía con los poderes de la luna y entienden los anhelos del alma humana».
Dacha Avelin
Constanza de la Garza, tenía sangre indígena en sus venas, no podía disimular su rostro especial, su pelo largo rizado, sus ojos por instantes marrones o verdes, distintos al de otras mujeres de la pequeña ciudad, por eso en la intimidad de su casa-cueva en forma de cruz griega, junto a la muralla de la ciudad de Las Palmas, tenía un pequeño altar secreto: cerámicas con mezclas de hierbas recolectadas en las laderas de Sataute y el Valle de Atamarazayt, objetos mágicos con formas triangulares, inscripciones ancestrales en las paredes de toba basáltica, con letras ilegibles para quien no conociera el viejo legado de los antiguos.
Sus abuelas habían sido vendidas como esclavas en los mercados de Sevilla y Valencia, sus abuelos murieron en las batallas de resistencia contra la invasión castellana, según había escuchado de niña, el paterno en el barranco de Tinamar y el materno en Ansite, ambos lucharon hasta el final por preservar aquella cultura que vino de más allá del mar, donde se pierde el horizonte y se vislumbraba entre las nubes la isla gigante.
Constanza, se sabía vigilada hacía varios años, no tenían pruebas contra ella por no profesar el cristianismo, de vez en cuando se dejaba ver por los mercados de la Plaza Santa Ana, el lugar donde juzgaban a quienes acusaran de brujería, entraba a la vieja catedral de Vegueta, se sentaba en la última fila siempre cabeza gacha, callada, sin intercambiar su mirada con nadie.
La joven se quedaba allí varias horas coincidiendo con el rezo del Rosario, movía los labios como si rezara, se arrodillaba cuando tocaba o se persignaba, en aquella oscuridad y olor a velas e incienso.
Recibía en su casa a quienes le pedían ayuda cuando caía la noche, allí en su pequeño hogar daba con el remedio más apropiado para el cuerpo o el alma, nunca cobraba, tan solo recibía algún regalo: una gallina, un conejo recién cazado, un cazo con comida caliente, alguna botella de licor o simplemente unas monedas de plata.
Nunca entendió que el inquisidor, Martín Jiménez, que vivía en la casa grande, junto a la sede episcopal, la mandara detener, sometiéndola a brutales torturas durante semanas.
Llegó un momento en que perdió cualquier referencia con la realidad, era demasiado el dolor, la angustia, la tristeza, su cuerpo era un guiñapo bañado en sangre, le hicieron de todo lo que se le puede hacer a una mujer tan frágil para mantenerla viva.
Fue un alivio que llegará el día de ajusticiarla tras la sentencia de muerte, la llevaron aquel domingo de noviembre de 1526 por las calles amarrada con las manos delante y un camisón blanco con una cruz negra dibujada en su pecho, a su lado iban dos mujeres y un hombre negro que no conocía de nada, les encadenaron a unos palos clavados en el suelo, a su alrededor hierba seca de retama, maderas para la brasa, mucha gente que asistía para ver cada hoguera de la quema de brujas, vio rostros conocidos que la miraban con pena, otros la insultaban en aquella lengua que nunca llegó a dominar del todo.
Les quemaron en un solar junto a las murallas de la ciudad, muy cerca de la actual iglesia de los Reyes del barrio colonial, fue rápido, notaba su piel ardiendo, la carne abrasada, los gritos de sus compañeras, ella no decía nada, tan solo miraba en silencio como si no sintiera dolor, el humo que la asfixiaba, desde su abismo de fuego veía a la gente alborozada de jubilo, los curas rezando sin parar, esperando que pasara algo extraño, como si en cualquier momento se apareciera el demonio, tuvo tiempo de recordar su hogar de la infancia en el barranco de Tirajana, el amor de su madre, las noches estrelladas, mientras se iba marchando suavemente, sin miedo, al lugar de su origen.

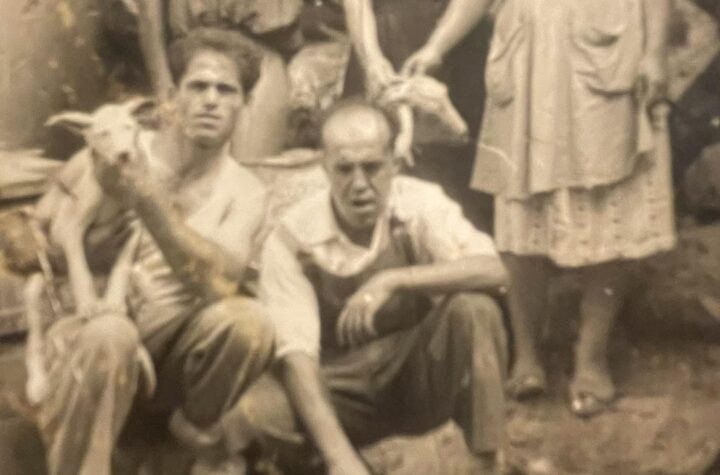



Precioso relato. ¡Enhorabuena!
Hola Laura, muchas gracias!! Me alegra mucho que te haya gustado. Abrazos!!